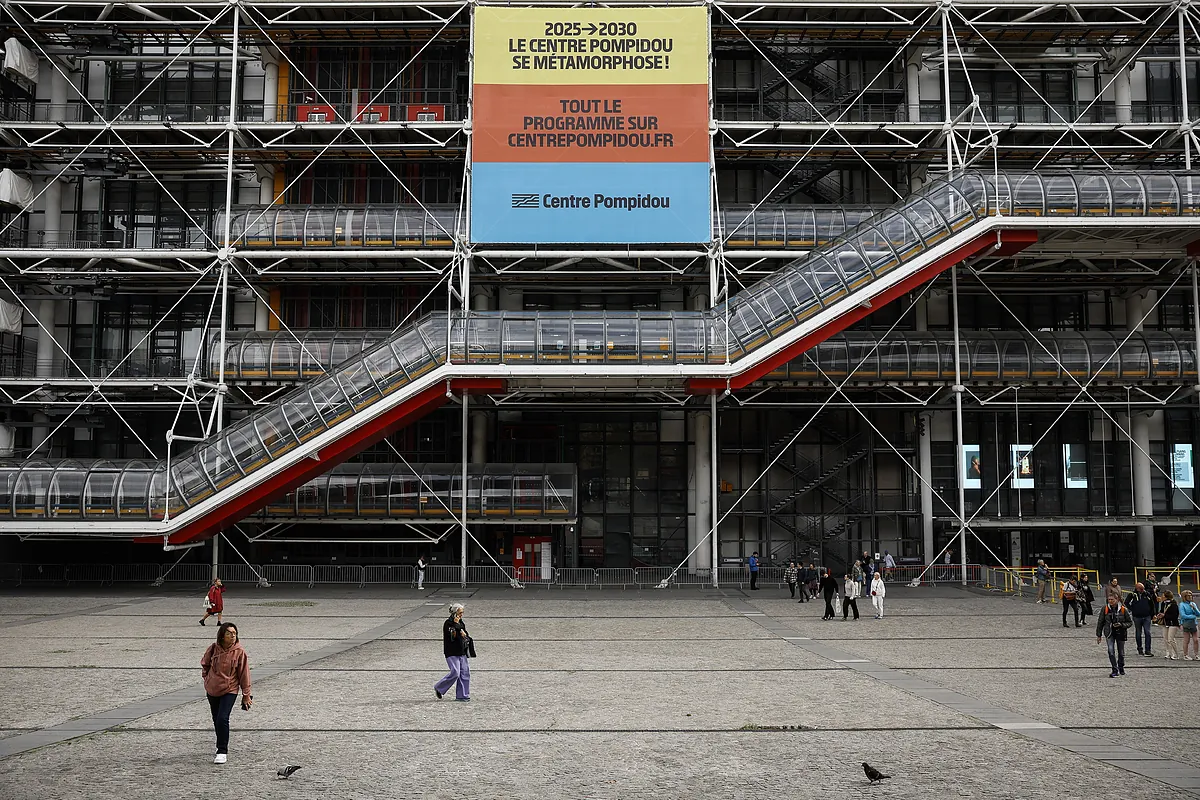Durante siglos, el idioma muysca —o muysc cubun— fue relegado al olvido. Muchos lo creyeron extinto. Pero hoy, gracias al empeño de comunidades indígenas, jóvenes, investigadores y aliados académicos, ese idioma ancestral vuelve a cobrar vida en territorios urbanos como Bogotá, especialmente en la localidad de Suba. Lo que comenzó como un esfuerzo simbólico se ha convertido en un proceso cultural, pedagógico y político: rescatar no solo palabras sino memoria, identidad y resistencia.
Un poco de historia: del esplendor al silencio
Los muiscas fueron uno de los pueblos indígenas de mayor influencia en el altiplano cundiboyacense y regiones vecinas. Su lengua, el muysc cubun, formaba parte de la familia lingüística chibchense. En 1580 fue declarada “Lengua General” del Nuevo Reino de Granada (lo que implicaba que servía como vehículo de comunicación institucional y religiosa en amplios territorios).
Sin embargo, con la colonización europea vino la imposición del español y políticas explícitas para suprimir lenguas indígenas. En 1770, el rey Carlos III emitió una real cédula que prohibía el uso de lenguas indígenas en sus dominios americanos, contribuyendo al desplazamiento del muysca hacia zonas marginales del habla. Con el paso del tiempo, el muysc cubun dejó de transmitirse de generación en generación como lengua hablada cotidiana y pasó a sobrevivir parcialmente en documentos coloniales, estudios filológicos y algunos vocablos prestados al español —lo que hoy se conoce como muisquismos.
Aunque muchos lo daban por muerto, la lengua nunca desapareció por completo: su legado quedó en crónicas, gramáticas antiguas, vocabularios de misioneros y en rastros lingüísticos que hoy permiten reconstruir su estructura.
¿Cómo revive el muysca hoy? El caso de Suba y la plataforma SubaCubun
La localidad de Suba, en Bogotá, es un epicentro simbólico en este renacer. Allí viven integrantes del pueblo muysca, muchos de ellos descendientes que han resistido la urbanización, la pérdida de territorios y la invisibilidad histórica.
Para recuperar el idioma, la comunidad muysca de Suba, con el apoyo de lingüistas y académicos, diseñó una herramienta digital llamada SubaCubun.com. Esta plataforma pedagógica, co-creada con sabedores (ancianos conocedores), jóvenes, diseñadores, ilustradores y programadores, ofrece un entorno interactivo para aprender el muysc cubun mediante textos, audios, canciones, mapas, ilustraciones, historietas y juegos.
La estructura del contenido se divide en cuatro lecciones temáticas:
Cosmogonía y mundo natural — primeros pronombres, expresiones básicas, saludos al Sol y lagunas. Hogar, familia y relaciones — vocabulario sobre miembros de la familia, pertenencia, posesiones. Huerta, medicina y cocina — verbos y nombres vinculados a agricultura, plantas medicinales, prácticas tradicionales. Fiesta, música y juegos — para que el lenguaje circule en rituales, canciones, danza y actividades colectivas.
La idea no es que el muysca quede como un objeto museístico, sino que se convierta en una lengua viva, usada en la cotidianidad de la comunidad.
Por ejemplo, en los círculos de palabra, personas mayores enseñan expresiones antiguas mientras niños participan con juegos lingüísticos. En talleres intergeneracionales se usan canciones, rondas y actividades de “teléfono roto” para que los sonidos del muysca circulen entre generaciones.
También se han incorporado esos materiales en redes de bibliotecas comunitarias (como BiblioRed), para que las instalaciones culturales sirvan como puntos de encuentro lingüístico.
Retos y posibilidades
Desafíos mayores
Falta de hablantes nativos vivos : al no existir transmisión constante, la revivificación depende de reconstrucciones lingüísticas y memoria colectiva.
: al no existir transmisión constante, la revivificación depende de reconstrucciones lingüísticas y memoria colectiva. Fragmentación territorial y urbanización : los muiscas han sido desplazados, muchos residen en zonas urbanas donde predominan otras lenguas y culturas.
: los muiscas han sido desplazados, muchos residen en zonas urbanas donde predominan otras lenguas y culturas. Recursos limitados : financiamiento, visibilidad institucional, apoyo estatal e institucional insuficiente frente al peso simbólico del proyecto.
: financiamiento, visibilidad institucional, apoyo estatal e institucional insuficiente frente al peso simbólico del proyecto. Normativización : decidir qué variantes lingüísticas usar, cómo escribir, cómo pronunciar requiere consenso comunitario y rigores lingüísticos.
: decidir qué variantes lingüísticas usar, cómo escribir, cómo pronunciar requiere consenso comunitario y rigores lingüísticos. Aceptación social: que más allá de la comunidad muisca se reconozcan sus derechos lingüísticos, y que la sociedad mayoritaria valore este resurgimiento con respeto.
Oportunidades esperanzadoras
Recuperar una lengua como forma de sanación territorial , reconectar a las personas con sus raíces y reafirmar su identidad.
, reconectar a las personas con sus raíces y reafirmar su identidad. Generar políticas públicas de educación intercultural que reconozcan el valor de lenguas indígenas urbanas.
que reconozcan el valor de lenguas indígenas urbanas. Extender este modelo de revitalización a otros pueblos ancestrales con lenguas en riesgo en Colombia.
Fortalecer el reconocimiento del Cabildo Mayor del Pueblo Muisca como instancia política que articule coherencia entre comunidades muiscas urbanas y rurales.
Significados simbólicos y sociales
Este renacer lingüístico no es sólo asunto de filólogos o lingüistas: es, para muchos en la comunidad muysca, un acto de resistencia histórica. El muysca representa una voz que fue silenciada, una memoria que fue herida. Recuperarla, repoblarla con palabras, cantar sus sonidos, significa reactivar un puente entre el pasado y el presente.
Tal como lo ponen en las aulas comunitarias de Suba, “somos una familia aprendiendo juntos su idioma” —no solo como ejercicio académico, sino como acto de reencuentro, de dignidad y reparación.
Además, este proceso permite que la ciudad entienda que Bogotá, su territorio, sus cerros, humedales y nombres geográficos están cargados de memoria muysca, que su historia no empieza con la colonia sino que tiene raíces profundas.
En definitiva, lo que ha comenzado como una apuesta local en Suba hoy se proyecta como un modelo de lo que puede significar revitalizar lenguas ancestrales —no desde afuera, como objeto de estudio, sino desde dentro, con quienes reconocen en ellas su pertenencia.
[SRC] https://www.hsbnoticias.com/resurge-idioma-muysca-colombia/
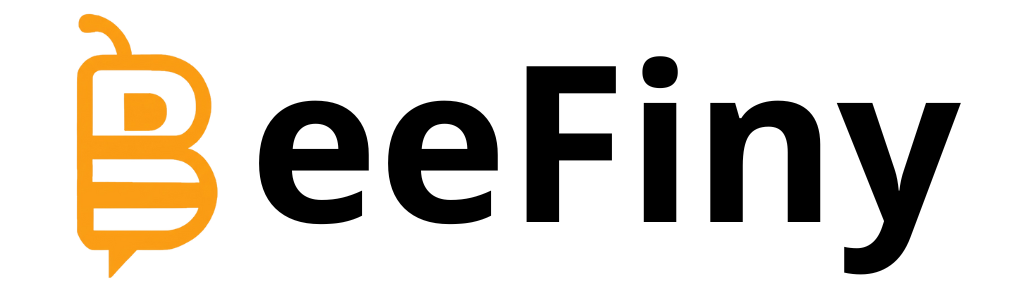 Visit the website
Visit the website